
Por Joshua Harmon

Me gusta comer en un restaurante japonés que está cerca de aquí. Es barato, variado el menú y buena la comida. Vuelvo al inicio: un hombre de pie. El gerente del restaurante, siempre allí, siempre de pie. El dueño es un japonés que a veces trabaja, sentado, al otro lado de la caja. El gerente es mexicano igual que los meseros. Un hombre de sesenta años, calculo. No sé cómo se llama, creo que no importa saberlo. Usa anteojos. No sé cuántas dioptrías. Sería importante calcularlo ahora: ocho y medio del lado izquierdo y seis del lado derecho. Y tiene una cicatriz honda en el párpado izquierdo, visible de lejos. Siempre viste de traje y siempre el traje le queda una, dos tallas más grande. Las costuras de las mangas del saco le quedan a unos centímetros del hombro, los pantalones siempre holgados. Trajes de colores oscuros y sus corbatas siempre lisas. Vuelvo a lo importante: en la solapa lleva prendido, siempre del mismo lado, un pin metálico con el nombre del restaurante. Los zapatos boleados, las agujetas tensas, un nudo bien hecho. Siempre está de pie cerca de la puerta. Su estar de pie pareciera otro modo de estar sentado.
Es delgado, de mediana estatura. Tiene una postura recurrente. Algo jorobado, las manos atrás, los dedos entrelazados. Tiene otra. Las manos adelante, una sobre la otra, unidas por los pulgares entrelazados. Es raro que cruce los brazos. En cualquier caso, siempre adopta una postura cómoda para observar las mesas. Los cinco, seis meseros del restaurante son jóvenes. De camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro y un medio delantal de lona negra, entran y salen de la cocina, anotan las órdenes en una libreta, cargan, en sus charolas redondas, las órdenes. Él se acerca cuando un cliente le hace una seña, cuando nota que algún mesero puede ser asistido. Cuando se acerca a la mesa huele a una mezcla de jabón y agua de colonia. Habla bajo, tiene un tono sereno. Cuando habla alarga las últimas vocales de su frase. Una curva leve. Abre la boca menos de lo común al hablar. Trabaja: lleva servilletas de papel, lleva un popote, quita los hielos a un vaso, camina con un platito con wasabe en la mano o entrega un frasco de soya con limón. A veces lleva el cambio adentro de una carpetita de tela de patrón japonés, forrada con plástico. Ofrece mentas a la salida, en un plato hondo que sostiene con las dos manos. Es su modo de despedirse de los clientes.
Tiene el pelo negro, ondulado. Las canas se concentran en los costados, otras, pocas, esparcidas. Una raya siempre de lado. Tres ondas de pelo le cubren el borde de la frente. Un peinado de otra época, quizá como el de un cantante de boleros. Sus labios son delgados como las dos agujetas de sus zapatos. Cuando sonríe, a veces, el labio inferior le cubre por completo el labio superior. Tiene la nariz recta, larga, de acuerdo con su cara alargada y su mentón afilado. Los ojos negros, hundidos y una cicatriz en la ceja izquierda. Profunda. Parece que no es una cicatriz reciente. Quizá se cayó cuando niño contra el filo de una mesa de vidrio, pero parece más acorde que sea el resumen del accidente donde perdió a su mujer. O una tragedia. ¿Estuvo cerca de la muerte? Eso parece decir esa cicatriz. Eso parecen decir las cicatrices como esa. Parpadea lento, apacible. Su párpado izquierdo no se abre igual, queda a medias. Quizá no vea igual del lado izquierdo. El párpado a medio camino, la cicatriz con la forma de una coma, que empieza en la frente y se encaja en la ceja, le dan un halo de tristeza. Fue amarga la caída, parece. Esa leve deformidad que parece tenerlo sin cuidado y, sin embargo, parece recordar todo el tiempo la caída. A la vez da la impresión de que su ritmo cardiaco es siempre el mismo. Un ritmo tranquilo, una forma tranquila de hablar, de respirar, de trabajar. Ese trabajo diario que se toma con seriedad.
Lleva años trabajando en ese restaurante. Veinticinco años, una vez me dijo, desde que abrió. Si cerrara el restaurante le demolerían la vida, una vez pensé. Pero eso, según veo, no pasará. Su lealtad al trabajo es visible. Los meseros han cambiado cada tanto, pero él sigue. Él. Ese hombre. ¿Cómo es su día antes del trabajo, su rutina de desayuno? Cuando llega por la noche, ¿qué correspondencia le espera bajo su puerta? ¿Publicidad? ¿Fotocopias de los negocios a la redonda? ¿Tarjetas de reparadores de estufas y refrigeradores? ¿Recibe, de cuando en cuando, alguna carta? ¿De qué estado del país? Cuando duerme, ¿su pijama es de algodón, coordinada, de color pardo? ¿Duerme solo en una cama matrimonial, todas las noches del mismo lado?
No es un restaurante de moda. Cerca hay oficinas, siempre hay gente. Por lo regular dos o tres mesas están ocupadas por japoneses. Las paredes del restaurante están cubiertas por bambúes secos. El bajo techo hace que el olor a comida se concentre; que la camisa, al salir de allí, huela a arroz frito. Un hombre de bigote, con una red en el cabello y un kimono simple, prepara los rollos de sushi detrás de una barra al fondo. Hay una televisión al lado de la barra, en el extremo superior derecho, generalmente apagada. Encima, un control remoto forrado con plástico. Hay cuatro bocinas en cada esquina sujetas al techo por unas pequeñas bases metálicas negras. Música de los setenta y ochenta, casi siempre, de fondo. Y la luz artificial. Blanca. Hay tres pequeñas ventanas que dan a la calle, pero unas hojas de bambú las cubren, obstruyen la luz natural. Afuera del restaurante hay una maceta larga con los bambúes. Y un perro callejero que pasa el tiempo echado, con las patas delanteras estiradas, al lado de la maceta.
Un perro pequeño, flaco, de pelo corto. Blanco con manchas negras. Tiene una oreja negra y la otra blanca. Llegó este año, a principios, calculo. El primer día que lo vi al lado de la maceta, traía una pata delantera vendada con dos tablas. Lo atropellaron afuera del restaurante. El gerente se hizo cargo. Lo llevó al veterinario, le puso un plato al lado de la maceta. Le llenaba el plato con las sobras de la cocina, combinadas con unas croquetas que, imagino, compró él. Vi su recuperación durante las primeras semanas cuando iba a comer o cuando caminaba por allí. Una vez lo vi darle de comer. Él lo cogió con los brazos, le frotó una oreja. El perro movía la cola y, sin que su pata vendada tocara el piso, devoraba del plato. Entonces ya no llevaba el vendaje. Ahora el perro tiene un collar azul con una placa en forma de hueso que lleva grabado el nombre del restaurante. Y camina con dificultades.
He pasado de noche, cuando el restaurante tiene corrida la cortina metálica, cuando el nombre de neón ilumina una parte de la banqueta. El perro está allí, echado igual que de día. Dos veces me ha tocado observar que el perro intenta, con una pata doblada, sin tocar el suelo, entrar al restaurante. Basta una mirada del gerente, una seña con la mano, para que el perro ladee la cabeza y regrese al lado de la maceta. Y una vez, cuando abría la menta que acababa de entregarme, el gerente y yo salimos al mismo tiempo. Flexionó las rodillas para darle unas palmadas al perro echado. El perro meneó la cola, se levantó, lo miró y se arrimó, con dificultades, a su pierna. El hombre se llevó los lentes al puente de la nariz, se inclinó para acariciarle las orejas al tiempo que le dijo: a todos nos cuesta trabajo caminar. Como si le hablara, solemne, con el párpado izquierdo a medio cerrar, a otro hombre y no a un perro.
Ahora que el agua se junta, la ola crece. Crece, crece más alto. Rompe la ola, estruendosa, aquí, en el vaso de agua que tomo. Si voy seguido a ese lugar, en buena parte, es por ese hombre. Su aspecto, su forma de ser, su forma de actuar dicen algo que sólo puedo decir a través de él. Ese hombre, con esa cicatriz, con ese trabajo minúsculo que para él es mayúsculo. Tal vez ese hombre soy yo.
Brenda Lozano nació en la ciudad de México en 1981. Narradora y ensayista; colabora en Letras Libres, entre otras publicaciones. Estudió Literatura Latinoamericana. En 2009, Tusquets publicó Todo nada, su primera novela. Parque hundido es el título de su segunda novela, aún en proceso de trabajo. Ella es readactora por MAKE.








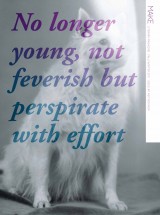






click to see who
MAKE Magazine Publisher MAKE Literary Productions Managing Editor Chamandeep Bains Assistant Managing Editor and Web Editor Kenneth Guay Fiction Editor Kamilah Foreman Nonfiction Editor Jessica Anne Poetry Editor Joel Craig Intercambio Poetry Editor Daniel Borzutzky Intercambio Prose Editor Brenda Lozano Latin American Art Portfolio Editor Alejandro Almanza Pereda Reviews Editor Mark Molloy Portfolio Art Editor Sarah Kramer Creative Director Joshua Hauth, Hauthwares Webmaster Johnathan Crawford Proofreader/Copy Editor Sarah Kramer Associate Fiction Editors LC Fiore, Jim Kourlas, Kerstin Schaars Contributing Editors Kyle Beachy, Steffi Drewes, Katie Geha, Kathleen Rooney Social Media Coordinator Jennifer De Poorter
MAKE Literary Productions, NFP Co-directors, Sarah Dodson and Joel Craig