
Por Joshua Harmon

“Luz”, dije, mostrándole la tarjeta. “Luz”, repitió Nicky. Acaba de cumplir dos años y está descubriendo el lenguaje. “Pan”, dije, sosteniendo la siguiente tarjeta y pronunciando la palabra lentamente. “¡Pan!” Era muy inteligente. No podía creer que fuera mío. Animales, objetos, vehículos, herramientas; absorbía las palabras como si fueran agua, y en menos de una semana casi cuadruplicaba su vocabulario infantil básico de mami, abue, pie y hola. Algunas cosas no podía decir aún, como las erres ni las palabras con más de dos sílabas; tampoco podía decir papi. No tenía por qué conocer esa palabra. Descubrí que estaba embarazada en el primer semestre de la universidad; antes de eso, estudiaba matemáticas. Los números para mí representaban blanco y negro, respuestas claras y metas concretas. Se acompañaban de fórmulas y planos, seguidos por “si algo es esto” / “por lo tanto es esto otro”. El 1 significaba uno y el 2 significaba dos. No eran como las palabras, en las que todo está sujeto a interpretación. Por ejemplo esta palabra: madre. ¿Qué diablos significa? Para Navidad quería comprarle a Nicky unos soldaditos de plástico, de esos que son verdes y vienen en una bolsa. Recuerdo que jugábamos con ellos cuando éramos niños y toda la imaginación que mis hermanos y yo le metíamos al juego, además de las emociones, la estrategia y la camaradería que incluíamos al jugar; pero también recuerdo que mi madre había estado ahí para darnos una lección que había escuchado de la comentarista de televisión Jane Pauley, sobre los impactos negativos de los juguetes de guerra en los niños. Mi mamá tenía almacenadas en la cabeza un montón de esas lecciones; por ejemplo la de alejarme de Steve, la de abandonar la escuela; la de ser mesera; una lección por cada decisión que yo tomaba, desde tener un bebé hasta enchinarme el cabello; y cada vez que impartía una de sus lecciones, me ponía tensa y le quería decir “Oye, mamá, es mi vida. ¿Está bien?” Pero ella fue buena con nosotros al dejar que viviéramos en su casa, así que no me quedaba otra que apechugar y comprar estas estúpidas tarjetas de vocabulario. “Miel”, dije, haciendo énfasis en la ele. “Miel”, repitió, tratando de alcanzar la tarjeta. Es muy pequeño pero tiene manos grandes. También tiene los pies grandes. Así como crecen los cachorros, un día él también será enorme, algo así como un jugador de la NFL; pero, por lo pronto, es pequeño y no tiene miedo de nada, lo cual es una combinación que acentúa su fragilidad. “Pe-ri-co”, dije. Era una palabra difícil. Podía ver cómo pensaba, su frentecita arrugándose. Fue ahí cuando observé que tenía un trocito de listón verde y rojo en la cabeza, algo que pude haber olvidado durante la limpieza después de Navidad. Era curioso que, estando a mediados de enero, aún no se podía escapar de la Navidad. Una casa cerca de donde vivíamos todavía tenía adornos de luces, unas ocho mil, verde, rojas y blancas, de las que centellan y brillan en el día. También estaban Santa y sus renos de plástico en el techo. No cabía duda que esa gente aún mantenía el espíritu navideño. Igualmente la señora que hacía la limpieza en el YMCA una mexicana pequeñita de entre cincuenta y sesenta años. Cuando iba a jugar raquetbol siempre la veía por todo el edificio con su botella y su trapo. Si ella miraba una mancha de algo en el piso, se detenía, se doblaba con dificultad, rociaba la mancha una mil veces, luego tallaba y tallaba y tallaba. Traía puestos unos de esos aretes de batería que centellan (uno rojo y otro verde); además, una sudadera roja y verde que decía YO SOY EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD en grandes letras rectangulares, y luego en la espalda otro letrero que decía ¡Y TÚ TAMBIÉN LO ERES! Usaba la sudadera todos los días, aunque ya habían pasado dos semanas después de Año Nuevo. Verla me hacía sentir mejor, era como si la Navidad aún tuviera otra oportunidad. Hubo una tarjeta en el árbol de navidad, entre las luces titilantes y el hilo de palomitas. Adentro estaba un cheque y una nota de Steve, pidiéndome que le dejara ver a Nicky. Era la primera vez que sabía de él desde hacía casi tres años, desde que supe que estaba embarazada. “No quiero saber de eso”, dijo entonces, luego se puso de pie y se metió al baño. “¿Qué hacemos?” le pregunté, siguiéndolo mientras él abría la ducha y se metía. Ni siquiera se quitó la ropa, seguía vestido con botas y pantalones de mezclilla; el agua lo empapaba y caía al piso. “Steve”, le dije, sin saber cómo reaccionar. “¿Qué hago?” Sus ojos estaban cerrados, su cara volteada hacia el chorro de agua. “Deshazte de él”, dijo dirigiéndose a la ducha más que a mí, los golpes de agua casi ahogando el sonido de su voz, empapando su ropa y volviéndola pesada, hasta que entendí que era demasiado peso para seguirlo sosteniendo yo sola, así que salí del baño, tomé unas bolsas de basura Hefty y guardé mis cosas. Pensé en los planes que habíamos hecho: universidad, matrimonio, casa, niños, todo bien acomodado y perfecto. Steve permaneció en la ducha todo ese tiempo. El agua debió haber estado muy fría para cuando terminé de empacar, su piel arrugada como ciruela pasa; pero había sido su decisión que así fuera. También fue su decisión que yo dejara el departamento. Ni una sola vez intentó comunicarse conmigo; ni siquiera cuando le marqué a las dos de la mañana desde el hospital para decirle que el bebé había sido varón. Se lo dije a su buzón de voz, pero él nunca llegó. Tampoco me llamó. Tomó su decisión y ahora la decisión era mía. Mi madre nunca estuvo de acuerdo y peleamos durante toda la Navidad: ahí estaba mi chamaco vestido con su mameluco y desenvolviendo los animales de rancho que estaban bajo el árbol. También estábamos mi mamá y yo, gritándonos. Yo gritaba No y ella gritaba Sí, y yo gritaba “No voy a dejar que Nicky se encariñe con él y que luego lo abandonen”. Fue muy difícil para mí y no voy a permitir que le suceda lo mismo. “No lo arruines, Pammy”, dijo mi madre. No lo sigas arruinando. Me enojé tanto que deseaba sacarle los ojos. Quería echarle agua encima, por accidente, como lo hacía con los clientes impertinentes del restaurant. Ya no lo soportaba, así que tomé mi bolsa de gimnasio y me fui al YMCA para azotar pelotas de raquetbol. Algo liberador había en el acto de golpear pelotas con una raquetita, siempre aclaraba mis pensamientos. Bam wak bam wak Feliz Navidad. Me secaba con una toalla cuando se acercó la señora de la limpieza con un álbum de fotos. Miré sus aretes encendiéndose y apagándose cuando lo abrió en la primera página. “Este es mi hijo”, dijo con una gran sonrisa, llena de orgullo. Era la foto de un tipo de mi edad, vestido de militar. “Afganistán”, me dijo mientras tocaba el retrato. Y siguió repitiendo “mi hijo” mientras hojeaba el resto del álbum: su hijo y ella bailando en una boda, cenando, abrazándose en un campo aéreo. Decía algunas cosas en español y yo sólo asentía con la cabeza, sonriendo. Ella también movía la cabeza y sonreía. Luego salí corriendo a la casa para abrazar a mi hijo. Al día siguiente la mujer llegó nuevamente después de mi juego: los mismos aretes, la misma sudadera, el mismo álbum. “Mi hijo”, epitió, sosteniendo el álbum que me había mostrado hacía menos de 24 horas. “Afganistán”. Me pregunté si ella olvidó que me había mostrado el álbum o si sólo deseaba que lo volviera a ver, por si algo se me hubiera pasado en el primer vistazo. Yo no tenía forma de saberlo, tampoco un día después ni el que siguió, porque cada vez que yo jugaba raquetbol ahí estaba ella con sus retratos, acompañados de “mi hijo” y sus ojos llenos de orgullo. Hacía mucho tiempo que yo no veía una mirada similar, al menos de mi madre. La mía y yo no nos dirigíamos la palabra desde el pleito navideño; pero ahora, después del quinto día de ver las fotos de la señora de la limpieza, yo quería arreglarlo todo para que estuviera bien como en la película Qué bello es vivir. Así que me vestí y tomé un camión hacia Michigan Avenue. No había ido de compras desde que nació Nicky, pero ahora tenía en la bolsa el cheque de Steve y a mi mamá en la cabeza. La nieve caía suavemente, la gente caminaba con sus bolsas, luces rojas y verdes adornaban los postes. Era lo más navideño que se podía lograr en enero, y yo reía pensando en la sudadera de la señora afanadora. Yo soy el espíritu de la Navidad, me dije, cuando entré a Saks y usé el dinero de Steve para comprarle a mi mamá un reloj dorado, medio lujoso, que ella había mirado en un catálogo. La vendedora lo envolvió en papel verde y rojo, con un listón rojo, y yo me fui a la casa saltando como una niña. Me sentí navideña, ligerita y contenta: ¡Felicidades y que Dios nos bendiga a todos! Así, hasta el momento en que llegué a la casa y me encontré con Steve sentado en la sala con Nicky en sus piernas. El tiempo se detuvo por un momento. Miré cómo se parecían: el mismo cabello revuelto, los mismos ojos, la misma barbilla. “¡Es un mini Steve!”, me habían dicho todos la primera vez que vieron a Nicky; luego veían mi cara, se ruborizan y retrocedían, tratando de disculparse por la regadota que habían cometido cuando recordaron que Steve no quería saber nada de ese pequeño. Nicky me hizo volver a tierra. Brincó al piso, corrió hacia mí y gritó “¡Mami, mami!”, tan perfecto e inocente. “Hola, Pam”, dijo Steve, y yo no estaba para adivinar lo que buscaba, ni siquiera me importaba. Podría haber tenido las mejores intenciones, podría haber cambiado de opinión o de religión o de cualquiera de un millón de cosas que no me importaban. “Así no, Steve”, le dije, señalándolo con el dedo mientras me agachaba para levantar a mi hijo. “Así no.” Giré y me salí de la casa, hacia el carro, doblándome para amarrar a Nicky en su sillita. Me temblaban las manos y me costaba trabajo ajustar los sujetadores. Escuché la puerta detrás de mí, los pasos, la voz de mi mamá a mis espaldas. “Él tiene derechos, Pamela”, dijo y yo renuncié a los sujetadores y me di vuelta para enfrentarla. “Tal vez los tenga”, respondí, “pero tú no. Di lo que quieras sobre mi vida, mamá. Dime que soy una perdedora, dime que desperdicio mi vida; pero nuca dejes que ese hombre se acerque a mi hijo.
~
Dejé a Nicky en el área de juegos de el YMCA y me metí a la cancha de raquetbol, llena de líneas, espacio abierto y eco. Mi hijo, mi hijo, mío, mío, repetí la palabra cada vez que golpeaba la pelota (mío, mío, mío). ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo será más fácil? Si hubiera una fórmula, un plano, alguna manera de saber con claridad cuántos pasos se requieren para llegar a una respuesta.
No sé cuánto tiempo después, tiré la raqueta y permanecí parada. Me dolían los brazos, mi camiseta estaba húmeda y me senté en el piso de la cancha, llorando. Era un llanto que tenía que llegar tarde o temprano. Lo dejé fluir, ni siquiera intenté controlarlo para dejar de hacer ruido. Entre todos esos sollozos, tragos de saliva y extraños jadeos, no me di cuenta que ella estaba tras de mí hasta que sentí sus manos, sobando mi espalda (tallaba, tallaba, tallaba) durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que se me acabaron las lágrimas y quedé seca como un desierto. Entonces ella me entregó nuevamente su álbum y dijo “mi hijo” mientras tocaba un retrato. Eran ella y su hijo en un restaurant, mantel de cuadros rojos y blancos, comiendo pizza. Ambos reían. Me acordé cuando yo era chiquilla, cuando no teníamos dinero para salir y comer porque mi mamá cuidaba sola de mis hermanos y de mí. Nos metía a la camioneta, compraba una pizza y nos llevaba a algún lugar interesante para que la comiéramos, como el estacionamiento del aeropuerto para ver los aviones, la bahía para ver los barcos, la estación de autobuses para ver a la gente. No era un restaurant fino pero ella hacía su mejor esfuerzo. Regresamos tarde a casa. Puse a Nicky sobre mi hombro como un costalito de sal y lo llevé adentro. Entraba a su recámara cuando vi a mi madre, dormida sobre el sillón frente a la tele. Uno de esos programas nocturnos iluminaba la sala con luces de colores. Estuve viendo su respiración durante un rato y me pregunté cómo era posible haberme alejado tanto de ella sin siquiera haberme movido. Desperté el siguiente día con un plan. Lo primero era llevar a Nicky con mi prima Stephanie después la Way. Encontré a la señora de la limpieza en los escalones, mojando y tallando una mancha. Primero miré su ¡Y TÚ TAMBIÉN LO ERES! en letras grandes y verdes y subí rápidamente los escalones para sentarme junto a ella. “Mira”, dije apresuradamente. “No sé lo que va a pasar, ni siquiera cómo va a terminar todo esto. Tampoco sé lo que sucederá con tu hijo o el mío.” Ella parpadeó. Sus aretes parpadearon. Yo no podía dejar de hablar. “Necesitaba… no sé, unas instrucciones, así que fui a la librería y ahí había una sección de autoayuda con un montón de libros sobre cómo ser una buena mamá, pero ninguno de ellos me decía lo que había que hacer, sólo palabras (palabras, palabras y más palabras). Y todo lo que se podía hacer con las palabras es hacer tu mejor esfuerzo por entenderlas”. Estaba segura de que ella no entendía nada, quizás ni siquiera sabía quién era yo, pero lo que yo sí sabía era esto: yo era el pinche espíritu de la navidad. Tomé sus manos entre las mías y le dejé el paquete rojo y verde. Le dejé también un beso en la mejilla y me fui. Cuando mi mamá llegó de trabajar esa tarde, yo la estaba esperando. “Vamos, mamá”,dije antes de que se quitara el abrigo. “¿Qué estás haciendo?” preguntó dejándose llevar primero hacia afuera y luego hacia el carro. “Vamos a intentar algo”, dije, mirándole la cara antes de encender el carro. “Le daremos una nueva oportunidad a la Navidad”. Fuimos por una pizza y nos estacionamos en la calle frente a esa casa adornada con luces locas. Se prendían y apagaban, iluminando y oscureciendo el bulevar, mientras mi mamá y yo mordíamos peperoni, una hora por lo menos, alejadas de la vida. No platicamos mucho, pero reímos un poco y yo imaginé que alguien nos tomaba una foto en ese momento. Sería la imagen que yo le mostraría a la gente. “Mi mamá”, diría mientras le daba golpecitos. “Mi mamá”. Cuando desperté la mañana siguiente, Nicky estaba sentado en mi cama, mirándome, esperando que yo abriera los ojos. “¡Perico!” dijo, feliz consigo mismo, y la verdad es que estuve a punto de llorar. Por lo menos él estaba haciendo el intento, y eso era lo mínimo que se podía esperar de nosotros.
Megan Stielstra is the author of three collections: The Wrong Way To Save Your Life, Once I Was Cool, and Everyone Remain Calm. Her work appears in the Best American Essays, New York Times, Chicago Tribune, Poets & Writers, Tin House, Guernica, Catapult, Lit Hub, Buzzfeed Reader, PANK, The Rumpus, and elsewhere. A longtime company member with 2nd Story, she has told stories for National Public Radio, Radio National Australia, Museum of Contemporary Art, Goodman Theatre, Steppenwolf Theatre, the Neo-Futurarium, and regularly with The Paper Machete live news magazine at The Green Mill. She is currently an artist in residence at Northwestern University.She lives in Chicago with her husband, their kid, and Mojo the dog.
Luis Humberto Crosthwaite (Tijuana, 1962) has worked as a Communication professor at the UIA of Mexico D.F. His short stories have been included in the anthologies De surcos como trazos, como letras (1992) by Héctor Perea Storm and La antología de la narrativa mexicana del siglo XX (1996) by Christopher Domínguez. He is the author of several books of short stories and of novels such as Estrella de la calle Sexta (The Star on Sixth Street), Aparta de mí este cáliz (Take This Chalice from Me), and Idos de lamente (Gone in the Head).








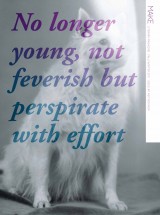






click to see who
MAKE Magazine Publisher MAKE Literary Productions Managing Editor Chamandeep Bains Assistant Managing Editor and Web Editor Kenneth Guay Fiction Editor Kamilah Foreman Nonfiction Editor Jessica Anne Poetry Editor Joel Craig Intercambio Poetry Editor Daniel Borzutzky Intercambio Prose Editor Brenda Lozano Latin American Art Portfolio Editor Alejandro Almanza Pereda Reviews Editor Mark Molloy Portfolio Art Editor Sarah Kramer Creative Director Joshua Hauth, Hauthwares Webmaster Johnathan Crawford Proofreader/Copy Editor Sarah Kramer Associate Fiction Editors LC Fiore, Jim Kourlas, Kerstin Schaars Contributing Editors Kyle Beachy, Steffi Drewes, Katie Geha, Kathleen Rooney Social Media Coordinator Jennifer De Poorter
MAKE Literary Productions, NFP Co-directors, Sarah Dodson and Joel Craig