
Por Por Aguillón-Mata

Traducido del inglés por Elizabeth Flores
THE MINDERS : “Hand-Me-Downs” (“Black Balloon” 7” sencillo, Little Army / Elephant 6 Recording Co.)
I
Reagan fue el presidente de la recuperación, pero sus “Reaganomics” tal cual no funcionaron… Una política monetaria restrictiva exacerbó la desaceleración económica en 1981, lanzando a la economía estadounidense a su peor recesión desde los 30s. La inflación bajó, pero sólo a costa de tasas altísimas de desempleo, miles de negocios quebrados, una caída en los salarios de los trabajadores calificados, y una redistribución del ingreso de la clase media baja hacia la clase media alta y la clase alta. Se incrementó el gasto militar a costa de los gastos en educación, seguridad social, protección ambiental, desarrollo comunitario y mejoras en los pagos a pensionados.… Asín que la recuperación con Reagan de 1983 tiene poco que ver con las teorías de la economía de la oferta de 1981.…
—Martin Carnoy y Manuel Castells, “After the Crisis?” World Policy Journal Vol. 1, No. 3 (1984)
[L]a teoría de la economía de la oferta no era en absoluto una nueva teoría económica, sino apenas un argumento y una retórica nueva para esconder una anquilosada doctrina republicana: dar excepciones de impuestos a los estratos más altos, los individuos más acaudalados y a las empresas más grandes, y dejar que los efectos buenos de esto “se fueran filtrando” gracias a la economía y que alcanzarán a todos los demás.
—William Greider, “The Education of David Stockman”, The Atlantic Monthly, December 1981
En la primavera de 1981, poco antes del inicio de la dolorosa recesión, la mayoría de los estadounidenses se sentía optimista ante su futuro económico. Una encuesta Gallup realizada entonces descubrió que 48% de la gente creía que la situación económica de su hogar mejoraría en los siguientes 12 meses… Un año después, en septiembre de 1982, con la tasa de desempleo en 10.1%, la mayoría de ellos estaba muy poco contenta con el estado de la economía. La mayoría -un 54%- opinó que las políticas de Reagan habían empeorado sus finanzas personales; sólo un 34% dijo que las políticas habían mejorado sus finanzas personales.
—Richard Auxier, “Reagan’s Recession”, Pew Research Center, December 14, 2010
II
Justo después de que John Hinckley, Jr. le apuntara a Ronald Reagan con su pistola calibre .22 afuera del Hilton de Washington D.C. y disparara seis balas explosivas “Devastator”—una de las cuales rebotó en la limosina del presidente y le dio a Reagan debajo del brazo—yo acababa de volver de la escuela y estaba practicando tiros de basket bajo la lluvia con mi padre. Recientemente había instalado una canasta y un tablero en un marco de madera que hizo él mismo y que atornilló al techo medio carcomido de nuestro garaje, cerca del agujero que los mapaches pronto harían comiéndose las láminas húmedas de aglomerado para llegar a la basura que se descomponía lentamente del otro lado. Se suponía que sacar la basura a la banqueta los jueves en la mañana para el servicio de recolección, pero con frecuencia lo olvidaba, y dejaba que la basura se acumulara en el garaje, ya que también me tocaba recoger la basura de la cocina y el resto de la casa y llevarla al garaje. El aro no estaba a la altura oficial de tres metros, pero eso no me importaba en ese momento, aunque sí les importó a mis amigos que vinieron en años posteriores a jugar, se tomaban el básquet muy en serio: fueron sus tapadas y tiros de larga distancia los responsables de los vidrios rotos en la puerta del garaje—vidrios que mi padre iba reemplazando, uno a uno, con tablarroca.
Al igual que esa solución, nuestro juego no podría calificarse de elegante, nada que ningún purista pudiera admirar: faltas descaradas, empujones, bloqueos ilegales, pasos con la pelota en la mano; nada de fintas ni dribleos, la verdad que poco tenía en común con el deporte que veía a veces por televisión. Mojados y felices, mi padre y yo nos empujábamos, nos jalábamos la camiseta, nos insultábamos y nos reíamos de las canastas falladas. Yo driblaba, tratando de pasar un tiro por encima de los 1.86 m de mi padre; iba vestido con una sudadera azul marino con capucha que, en el pecho, tenía escrito con grandes letras blancas, ANDOVER.
No iba a la Academia Andover Phillips sino a la Escuela May Street, una pequeña escuela pública que consistía en un edificio de ladrillo con patio de cemento. Nadie de mi familia había ido a la Phillips Andover. Mi madre, la primera en su familia en obtener un título universitario, se había inscrito a una buena universidad pública—donde, años después, yo enseñaría a sus alumnos a escribir novelas- hasta que su padres no pudo pagar la colegiatura, y ella tuvo que terminar su educación en una universidad estatal. Mi padre se enlistó en la Marina después de la preparatoria, y luego estudió en el MIT un tiempo, aunque lo dejó más tarde; ese día lluvioso de 1981 faltaban unos años para que completara sus títulos de grado y maestría. La sudadera que llevaba puesta, hasta que mi padre la trajo a casa, había estado en una caja de objetos perdidos en el boliche de mi abuelo y en el que mi padre a veces trabajaba mientras encontraba otro empleo, o cuando lo habían despedido. El boliche estaba en un complejo industrial decimonónico frente a las vías del tren, en la orilla del pueblo, ahora me pregunto si quien perdió la sudadera en el boliche era el dueño original de la prende. Después de que pasó a mi propiedad, alguien me explicó de qué se trataba Phillips Andover, aunque en el momento no tenía idea de lo que implicaba el término escuela privada, aún mi activa imaginación apenas podía conjurar una idea muy básica. Usaba la sudadera de la misma manera que uso la mayor parte de mis prendas de ropa –todo el tiempo, hasta que me quedaban chicas, o las perdía, o se deshacían de viejas. Me gustaba que la palabra en mi sudadera también fuera dos palabras—and, over—pero para mí, Andover era apenas otro lugar en el que nunca había estado aunque parecía estar a muy corta distancia cuando ojeaba mapas deseando estar en cualquier otro lugar. La sudadera se sentía tibia y cómoda en una casa en que mis padres no necesitaban a un presidente recientemente exiliado que les dijera que había que bajar el termostato y ponerse un suéter.
Mi madre abrió la puerta trasera de la casa y el resorte rechinó.
“Le dispararon al presidentes”, nos avisó.
III
El lado B de uno de varios sencillos de 7 pulgadas que The Minders lanzaron uno tras otro a finales de los 90, “Hand-Me-Downs” es una canción pop que es todo menos popular. Comienza con un riff vibrante de cuatro notas, y luego rebota hacia un ritmo de acordes sucios y confusos, como de alguna melodía de alguna banda británica de garaje post-invasión inglesa. Citar las armonías entrecortadas de voces masculinas y femeninas, sus bajos (el tipo que a los críticos les da por llamar “viscoso” o “elástico”) su pandereta en primera fila, sus vivos intervalos de percusión, y su solo de guitarra a la inversa podrían sugerir un desastre de canción, pero de alguna manera consigue sostenerse, tiene pureza y sus arreglos y estructura comportan cierta inevitabilidad. Todos los elementos de la canción son heredados—su sensibilidad es McCarthynesca, sus voces no educadas recuerdan a The Mamas and the Papas, sus acordes a Nuggets, tienen influencia de los experimentos de George Martin, incluso en su duración: dos minutos y medio perfectos para las estaciones de radio: “No puedo definirlo bien, pero suenan demasiado familiares”, admite Leaper en el primer verso. Si su voz sonara más como la de Ray Davies’, y The Kinks huieran tenido una cantante…. Aun así, la canción tiene algo de original, algo de energía furiosa.
Probablemente nunca la has oído, pero la reconocerías de inmediato si la oyeras. En términos de la letra, no queda muy claro lo que dice: “No, I won’t talk about it, and I won’t weep / Yes, I know all about it, everything indeed,” (No, no hablaré de ello, y no lloraré/ Sí, lo sé todo, todo en verdad) dice el verso que cantan Leaper y Rebecca Cole; en el coro, dicen “I was never clean” (nunca estuve limpio) o “I was never free” (nunca fui libre): “flat broke at age nineteen—just behind, or so it seemed” (en la quiebra a los diecinueve –siempre detrás de los demás, o eso parecía).
Siempre entendí la canción—una de las pocas escritas por el bajista Marc Willhite—como una descripción de la vergüenza del cantante, o su tristeza por las dificultades económicas que se rehúsa a discutir en detalle más allá de un pronombre. Lo que yo haya podido leer en esta letra dice más sobre mí mismo que sobre la canción. (Y quizá gastar 800 dólares en discos al mes, como he dicho en otra parte, no es más que un vano intento de ponerme al día en mi adquisición de conocimiento cultural). De niño usé mucha ropa de segunda, en parte porque crecía muy rápido y la ropa dejaba de quedarme y en parte por la situación económica de mi familia. Nuestros autos también eran obsequios de amigos y familiares, igual que muchos de nuestros muebles y la mayoría de mis libros. Esto no era nada raro: muchos de mis amigos también usaban ropa regalada. Todos nos beneficiábamos de la economía del trueque desarrollada por nuestras madres—se otorgaban fichas a cambio de cuidar a los hijos de las otras madres de la “cooperativa de niñeras”; en las fiestas hacían intercambio de galletas; se juntaban para llevar a los hijos a la escuela; hacían ventas de garaje. Aun así, todo el apoyo mutuo no podía ocultar el verdadero sentido de la frase “ropa de segunda”, que siempre parece hacer hincapié a la manera en que las palabras refuerzan la distinción de clases y subrayan el hecho de que recibimos caridad de algún benefactor desconocido que está por encima de nosotros –aunque en mi caso casi siempre conocía a los chicos ligeramente mayores cuyos pantalones usaba. Mis Levis usados, gastados, de segunda mano, significaban algo distinto a lo que significaban cuando, años más tarde, les vendía pantalones similares a un precio mayor a los estudiantes universitarios que iban a ver cómo vivía la gente pobre como parte de sus visitas sabatinas a mi barrio, en la tienda de ropa vintage donde trabajaba.
IV
En la ciudad de Massachusetts donde crecí: varias instituciones de artes liberales, una universidad técnica, una universidad estatal, una universidad médica, y varias otras universidades pequeñas y escuelas que ofrecían títulos en dos años. Alguna vez un espectacular colocado en una intersección en la interestatal presumía el número de escuelas en la zona, como si hubiera alguna relación evidente entre la educación y la estatura cívica de los habitantes que los conductores que iban de paso por esa avenida—que atraviesa los barrios menos pintorescos y glorificados de la ciudad—pudieran ignorar. (La publicidad pagada por el municipio también presumía a la ciudad, sin un dejo de ironía, como “El París de los Ochenta” en playeras estampadas.) La mayoría de las universidades se encuentran entre bloques de edificios de tres pisos donde vivían los trabajadores de las fábricas que alguna vez abundaban en la ciudad, en el siglo 19 y principios del 20; varias de las universidades fueron fundadas por prominentes industriales de la localidad. A pesar de haber vivido toda la vida dentro de la academia, o al menos en sus orillas, siempre me he sentido más pueblo que academia. Incluso cuando niño, si bien mis padres se esforzaron por hacerme entender que las universidades habían sido fundadas para mi beneficio, nunca estaba muy seguro de cómo acceder a dicho beneficio excepto a través del medio más básico de tomar el territorio. Mis amigos y yo jugábamos futbol en los verdes campos de las escuelas, y luego, cuando nos refrescábamos en la fuente, los guardias nos echaron, no sin antes escribir los nombres y las direcciones falsas que les dimos. Una vez me salté una valla con un compañero de entrenamiento para correr en la pista de 400 metros de una de las escuelas más caras: la pista estaba acolchonada, no como la pista de asfalto donde regularmente entrenábamos, donde terminábamos con las rodillas hechas pedazos. Luego vi a algunos grupos tocando en los bares de las universidades, asistí a funciones de cine de arte en las salas de las escuelas, me infiltré en fiestas de estudiantes: eran mis tristes y patéticos intentos por escalar socialmente.
La misma ciudad era de segundo uso, si alguna vez se la mencionaba siempre era como la hermanastra fea de Boston. Todos sufríamos de un tremendo complejo de inferioridad. La industria construyó la ciudad y en las décadas que siguieron a los fracasos, abandonos o compras de las empresas, la ciudad siempre mostró la ansiedad característica del empleado al que corren. Se desarrolló una mitología del heroísmo y la dignidad del trabajo duro y, a pesar de años de evidencia en contra. Aún esperábamos que el trabajo duro tuviera su recompensa. Las formas más populares de música siempre han sido las que glorifican a personajes muy machos (heavy metal, hip- hop) o la variedad de rock comercial que –al menos en las letras –asegura que el lugar de uno en el mundo está determinado por la suerte o el destino y que el trabajo duro y la perseverancia (o una tirada mágica de dados –los suelos de los estacionamientos están llenos de boletos perdedores de la lotería) son la forma de escapar. Bruce Springsteen, Bob Seger, y otros que “dicen verdades” eran héroes en mi juventud, y rechazar esta música a favor de alguna otra era rechazar sus valores. Así como la cultura local que los mantenía vivos.
La ciudad sigue cambiando de dueño—estos días, quienes se transportan hacia Boston o a los suburbios de Boston—que se la prueban. Se dan cuenta de que no les queda muy bien o que no se les ve muy bien que digamos, pero que no tienen otra opción. Todos los que crecimos ahí entendemos la sensación de ser rechazados, de ser una herencia no muy bien recibida.
V
La bala de Hinckley, achatada por el impacto con la limosina, había alcanzado el pulmón de Reagan, descubrieron los cirujanos del Hospital de la Universidad George Washington, y se había detenido a unos centímetros del corazón y la aorta del presidente. Reagan perdió la mitad de la sangre del cuerpo a causa de la herida, pero insistió en firmar un proyecto de ley (una enmienda al Acta Agrícola que prevenía incrementos en el mantenimiento del precio de los lácteos) durante un desayuno de trabajo con su gabinete a la mañana siguiente. “[A] pesar de sufrir algo de dolor postoperatorio,” reportó The New York Times, el presidente “se recuperaba a una velocidad asombrosa”.
“Siempre sano rápido”, le dijo a una enfermera”, agregaba el diario.
VI
La música pop, separada de la derivación natural de su nombre ahora que la mayor parte de los medios apelan a diversos nichos demográficos y muy pocos logran popularidad a escala masiva, se vuelve inefable. Aunque yo prefiero una definición más expansiva, menos descriptiva del término, John Darnielle ofrece la mejor explicación que he leído en su
’zine, Last Plane to Jakarta:
La verdadera música pop debería ponerte mal. Debería hacerte lamentar que nadie te haya matado en el momento en que experimentaste nostalgia real por primera vez. Debería convencerte de vender todas tus posesiones a cambio de una última probada de tu juventud. La letra debería poder superar su propia torpeza por la fuerza misma de su peso; deberían evitar cualquier cosa parecida a la contemplación o el estudio, y deben usar siempre que se posible el presente de la primera persona del singular. El arrepentimiento que las melodías inspiran debe ser tan doloroso que te haga querer doblarte de dolor, si no estuvieras ocupado en silbar la canción. Debería atacar directamente el corazón donde es más vulnerable…
Darnielle define al pop como no-reflexivo, pero yo argumentaría que las canciones pop que más nos afectan –las que más provocan anhelos ocultos–son las que, como la ropa de segunda, envuelven algún grado de nostalgia o visita al pasado, las que logran una mayor superposición del pasado con el presente. Como la música pop casi siempre llega como la ropa usada –nos enteramos de la existencia de los grupos a través de amigos, el radio, una recomendación oral, blogs que publican MP3, podcasts –parece inevitablemente unida a cierto contexto histórico: el momento en que una canción de alguna forma se entrelazó inseparablemente con nuestra vida. La música en muy raras ocasiones, si es que en alguna, se encuentra sin alguna mediación, sin alguna intervención: nunca es sólo nuestra, por mucho que deseáramos que así fuera; no nos pertenece, sin importar cuánto signifique una canción para nosotros, y para mí, esto siempre ha hecho que la nostalgia sea más intensa.
VII
Diez años de edad, no me importaba en absoluto la recuperación física de Reagan. (Unos días después de su cirugía el presidente contrajo una infección por estafilococo y tuvo mucha fiebre, pero eso no se reportó en el momento). Si me sentía vulnerable, mi preocupación no se derivaba del uso de armas, sino de la economía. Mi padre estaba en casa el lunes después de que le dispararon a Reagan porque estaba desempleado, o trabajaba de noche: uno de esos días en que volvíamos de la escuela y lo encontrábamos viendo televisión, o ausente cuando nos sentábamos a cenar: hotcakes, quizá porque a mis hermanas y a mí nos encantaba cenar como si desayunáramos, aunque parte de nosotros entendía la verdadera razón por la que mi madre los servía. Mi madre estaba en casa porque, aunque durante mi infancia tuvo varios trabajos, además de ser voluntaria en diversas organizaciones, es posible que también haya estado desempleada, o quizá fue el año en que se resbaló en unas escaleras cubiertas de nieve y se lastimó la espalda y tuvo que pasar meses en cama. No siempre recuerdo los datos correctos de aquellos años, en parte porque mis padres nos ocultaban ciertas cosas a mí y a mis hermanas—por vergüenza, ansiedad económica, nuestra edad u alguna otra razón—en parte porque, a falta de esa información, yo vivía en un mundo en el que causa y efecto operaban de forma distinta de la que parecía operar para los demás, incluso para mis amigos.
Esa misma primavera, un amigo me invitó a su fiesta de cumpleaños, después de la escuela iríamos a su casa, jugaríamos y comeríamos pizza y pastel. Como el auto estaba en el taller, o debido a que mis papás no tenían nada de dinero extra esa semana, o ambos, mamá no pudo llevarme a la juguetería a comprar u regalo. “Sé honesto con él –dile que el auto está en el taller” dijo mamá la mañana de la fiesta, pero ese día fui a la escuela sin regalo y con ganas de quedarme en casa. En el receso, mientras todos estábamos sentados en una mesa larga, confesé a mi amigo que le daría su regalo otro día. “Problemas con el auto”, le expliqué. No pareció importarle mucho. Otro amigo que también estaba sentado en la mesa admitió que su regalo también llegaría tarde. “Problemas con el auto”, repitió y compartí una esperanza irracional de poder compartir la vergüenza.
Después de la escuela caminamos con el del cumpleaños por la calle Reed –y justo antes de llegar a su casa, la madre del chico que también había dicho que tenía problemas con el auto nos alcanzó. “Ten”, dijo, pasándole un paquete que era claramente un balón de americano a su hijo, quien lo tomó y se lo dio al del cumpleaños. Luego se fue –el auto era nuevo; el padre del amigo tenía una pizzería muy exitosa; debí haber sabido que había tomado prestada mi excusa para que lo evidente de su regalo no arruinara la sorpresa durante las horas que restaban del día. Aunque sé que mi madre me llevó a comprar un regalo para mi amigo uno o dos días después de la fiesta, no recuerdo el regalo: todos mis recuerdos de la fiesta se reducen a la visión de esa pelota de cinco dólares envuelta en papel de regalo –una cosa tan pequeña, regalada con tanta facilidad.
VIII
“Hinckley declaró que actualmente está desempleado…”
—transcripción del Federal Bureau of Investigation, 1 de abril de 1981, Prueba CR81–306, Expediente No. WFO 175–311
IX
Incluso la frase “de segunda” es una cosa heredada, una herencia desgastada de una era en que los eufemismos servían para proteger la dignidad. “Vintage”, como la tienda de ropa en que trabajaba, connota los beneficios de un cuidadoso añejamiento, aunque la ropa no es en absoluto como el vino o el whisky. “Bien cuidadas,” era como otras tiendas describían su mercancía unos años después, aunque las manchas en el collar y los botones faltantes sugirieran otra cosa: y si uno puede reemplazar con facilidad una pieza de ropa, ¿por qué cuidarla bien?
Tan pronto como la actual recesión comenzó a hacer estragos en el ahorro familiar, el valor de las casas, las carreras y los planes personales, el New York Times, describiendo “los esfuerzos de los publicistas de la moda y la belleza para convertir la desaceleración económica en una tendencia de consumo atractiva”, “nos dio la bienvenida a la ‘recesión chic’ y a su personificación, el ‘recesionista,’ el nuevo nombre del experto en estilo que se ajusta a un presupuesto.” Otros artículos del diario resaltaron la manera en que los anuncios cada vez reconocían más la disminución de recursos a través de “un mensaje de que comprar artículos caros –aún si los consumidores podían pagarlos—se había vuelto de mal gusto”. “Ver un DVD que costó 13 dólares en el sofá de la sala se celebra como “la nueva noche de películas”. Una bicicleta de 60 dólares es “el nuevo medio de transporte”. Igualmente se alaba a la gente que come en casa en vez de salir a comer, que le corta el cabello a sus hijos y que convierte el patio trasero en el “nuevo cuarto para estar con la familia’”.
Pero economizar raras veces es una señal de lo que es cool si no involucra cierto grado de elección, y la “tendencia hacia la frugalidad” o “austeridad chic” citada por el Times aún sigue en columnas embutidas entre anuncios de mucho mayor tamaño de relojes Cartier, inversiones AIG, bolsas Chanel, pieles de Bloomingdales y Saks Fifth Avenue, y whisky de 12 años Balvenie. La preocupación de estos artículos parece estar menos centrada en acciones reales de economía y más en asegurarse de que amigos y familiares no nos perciban como seres insensibles a las preocupaciones económicas de los demás.
La mayoría de las narrativas pop personales—como esta—eliden el privilegio codificado en las descripciones amorosas de los recuerdos basados en los medios de comunicación: si de niño me dio vergüenza no poder comprarle un regalo a un amigo, eso quiere decir que crecí teniendo mucho más que otros. Por supuesto que el que escribe tuvo el lujo del dinero y el tiempo necesario para adquirir, acumular y ponderar el producto dado que sirve como base de la discusión: en mi caso, un LP no sólo me cuesta dinero, sino que exige que pase unos 40 minutos de mi vida escuchando ambos lados. Los estadounidenses casi siempre nos sentimos cómodos discutiendo el dinero que hemos gastado o que gastaremos—especialmente cuando podemos discutir precios en términos de las ofertas que conseguimos o que logramos. La ropa de segunda entonces tiene que ser una señal de las habilidades de negociación—un artículo de valor que se obtuvo gratis—pero como la moda cambia cada temporada, y vestirse con un tipo “equivocado” de estilo lo señala a uno como alguien pasado de moda, o debido a la intimidad física entre nuestros cuerpos y nuestras ropas, nadie quiere hacer sus compras en las tiendas del Ejército de Salvación excepto quienes no tienen otra opción y los universitarios que buscan ropa cool entre la ropa desechada.
X
Desconfío de mi memoria al grado que chequé el historial meteorológico para asegurarme de que el día del atentado contra Reagan llovió en mi barrio, no por algún prurito ensayístico de respetar la verdad objetiva, simplemente para convencerme a mí mismo de que mis memorias fueran exactas y reales. El “yo” siempre es provisional e inestable, siempre se inventa sobre la marcha, siempre se construye a partir de influencias conocidas y desconocidas, de nuestras fantasías sobre quiénes podemos, o podríamos, llegar a ser—como en el caso de Hinckley, quien, una hora antes de salir para el Hilton de Washington, le escribió a Jodie Foster: “Al menos tú sabes que siempre te amaré, Jodie. Abandonaría la idea de cargarme a Reagan en un segundo si tan sólo pudiera ganarme tu corazón y vivir el resto de mi vida contigo, fuera en total secreto o lo que sea”. O, como en el caso de The Minders, quienes con “Hand-Me-Downs” tomaron algo de desecho—algo aparentemente pasado de moda o inútil: pop sesentero con base de guitarras, en un momento en que muchos músicos serios y fans de la música escuchaban silbidos y tartamudeos programados por máquinas—y lo transformaron. Al reciclar los riffs primitivos grabados por músicos británicos caucásicos que intentaban copiar a los músicos negros estadounidenses que hacían R&B y bañarlo todo con una alegría literaria y melancólica, nos devolvieron algo que casi habíamos olvidado.
La manera en que nos vestimos con la ropa regalada revela mucho sobre nuestra imagen de nosotros mismos, sea que deseemos ser príncipes o mendigos. Mi sudadera que decía ANDOVER podría haberme otorgado acceso a ciertos lugares, si hubiera tenido ganas de representar una comedia, pero aunque ya era entonces un cuentacuentos, prefería fantasear sobre otros lugares que fingir que vivía en ellos: vivir mi vida ya se me hacía suficientemente complicado.
XI
Reagan fue dado de alta del hospital once días después del atentado. Ese mes de agosto, firmó la Ley de Impuestos de Recuperación Económica de 1981 que, según la Fundación Presidencial Ronald Reagan “redujo las tasas de impuesto individuales, la absorción anticipada de la depreciación de las propiedades, incentivos para los pequeños negocios e incentivó el ahorro. Así comenzó la Recuperación de la era Reagan”.
Durante otro año la economía siguió agonizando, pero, gracias a masivos incrementos en el gasto militar así como una enorme deuda del consumidor agudizada por una baja en el desempleo y en las tasas de interés, en 1983 tuvo un auge. Aun así, muchos economistas dudaban de la vitalidad de este repunte: “Se ha alabado mucho la recuperación que comenzó en 1983,” escribió Andre Gunder Frank en la publicación Economic and Political Weekly del 24 de mayo de 1986,
entre otros por el mismo presidente Reagan, como si los problemas de la década anterior se hubieran superado gracias a un crecimiento sustentado. Pero esta afirmación—o esperanza—descansa sobre unas bases muy endebles. A nivel nacional, la recuperación se sostiene débilmente en el gasto de los consumidores y el financiamiento de deudas; y a nivel internacional la expansión de la recesión ha sido lenta e desigual…. Siempre habrá una nueva recesión, como ha habido cuatro desde 1967 y más de 40 desde el auge del capitalismo industrializado alrededor de 1800…. Hay muchas razones para pensar que la próxima recesión será aún peor que la anterior; ninguna de las recuperaciones logró remontar los legados acumulados de las recesiones anteriores, y la actual recuperación ha agravado sustancialmente los problemas estructurales y cíclicos de la economía mundial.
Economía de segunda mano, la riqueza que se filtra de arriba hacia abajo: no recuerdo que mucho de la bonaza nacional de los 80 haya alcanzado a mi familia esa década. Mis abuelos, que vivían bien gracias a las ganancias del boliche de mi abuelo, pagaban mucha de la ropa y los juguetes que nos pertenecían a mí y a mis hermanas, y probablemente muchas otras cosas que yo no tenía idea; para calentar la casa, mi padre cortaba leña que yo acomodaba dentro de casa; casi nunca salíamos a cenar o al cine; para las vacaciones de verano, acampábamos en parques nacionales o visitábamos a algún familiar. Una tarde de fin de semana, cuando mamá había ido al supermercado, revisé todos los estantes de la alacena, y sólo encontré aderezo para ensalada, salsa de soya, cubos de consomé, una lata con polvo para hornear, latas polvorientas de aceitunas de California y leche condensada: mis hermanas y yo habíamos devorado las galletas dulces y saladas, la mantequilla de cacahuate, el Macaroni and Cheese de Kraft. Antes de que mamá volviera con la comida para la semana que empezaba, vacié casi todo un frasco de tocino de imitación en la palma de mi mano y devoré los pedacitos salados y crujientes.
Durante la primera administración de Reagan, tenía la sensación de que la mayoría de mis amigos vivían vidas como la mía—vidas en las que el dinero era una preocupación constante; vidas que nuestros padres podrían haber descrito como “vivir al día” o “irla pasando,” aunque todas nuestras necesidades, y muchos de nuestros deseos, estuvieran satisfechos. Aunque no contaba con evidencia más allá de mi propia percepción, con frecuencia nuestras cómodas rutinas se sentían precarias, nuestra economía a un paso de convertirse en un desastre, cualquier cosa que sucediera las sacaba de balance –como cuando se salió la llanta del auto una noche mientras íbamos en la autopista, mi padre caminando solo por el acotamiento para llamar a una grúa, y las horas que pasaron mientras esperábamos en un McDonald’s a que las cosas se arreglaran a irnos a casa. A temprana edad aprendí a no dar cosas por sentado, especialmente las cosas que quería, y a reconocer las oportunidades que tenía para expresar gratitud.
Pero para el momento de la reelección de Reagan, esa experiencia de compartir las penurias parecía haberse esfumado. Algunas familias parecían seguir en la ruina, mientras muchas otras parecían haberse elevado a un nuevo nivel de vida: vi cómo se acumulaban las etiquetas de centros de esquí en los cierres de las chamarras de invierno de los otros chicos; otros volvían de las vacaciones de febrero bronceados y con camisetas que decían “St. Croix” o “St. Maarten”; algunos más se iban todo el verano, fuera a campamentos o a casas de playa. No es que yo anhelara estas cosas, lo que quería era la sensación de ligereza que estos chicos parecían compartir, una capacidad de vivir en su propia piel y negociar con el mundo con una confianza en sí mismos que yo imaginaba provenía de una red de seguridad económica.
Cuando Martyn Leaper y Rebecca Cole armonizan en las líneas cruciales de “Hand-Me-Downs”—“No, I won’t talk about it, and I won’t weep / Yes, I know all about it, everything indeed”—yo escucho inevitablemente la angustia de vivir por debajo de los demás. Con frecuencia me siento demasiado avergonzado como para quejarme de las cosas que quería pero no podía comprar, demasiado avergonzado para describir la culpa que me hacía sentir el deseo, demasiado estúpido por permitirme creer que comprar algo podía aportarme un alivio de otra manera inalcanzable, era demasiado orgulloso como para hablar de todo esto. (“Feeling wonderful is better,” Leaper y Cole completamente en serio, justo antes de los últimos acordes de la canción.) No quería que nadie sintiera lástima de mí—y aunque siempre he sabido que en mi educación tuve mucha más suerte que la mayoría, siempre he sentido que tengo que luchar por alcanzar un nivel económico que nunca entendí bien a bien: “justo detrás de los demás, o eso parecía”.
Hace mucho aprendimos que las enormes disparidades en la riqueza que existen actualmente en Estados Unidos comenzaron durante la era de Reagan; unas décadas y algunas recesiones después, la idea de que es posible escalar socialmente parece ser un sueño para muchos estadounidenses. (Hace poco Nicholas Kristof observó tres pequeños datos al momento de discutir las protestas de Occupy Wall Street: “los 400 estadounidenses más ricos tienen un valor neto combinado mayor que los 150 millones de estadounidenses más pobres”; “el 1% de los estadounidenses más ricos posee más riqueza que todo el 90% más pobre”; “en la expansión económica de la era Bush de 2002 a 2007, 65% de las ganancias económicas terminaron en los bolsillos del 1% más rico”. )
Mientras Reagan hacía su campaña, y ganaba, una segunda vuelta gracias a sus logros económicos, yo me gradué de la secundaria, y mi padre terminó su educación. En una foto familiar estamos los dos parados en la terraza que construyó detrás de nuestra casa –él, vestido de toga, birrete y lentes negros, con su diploma en la mano; yo, con una corbata delgada color azul eléctrico como las que usaba Duran Duran, las manos en los bolsillos –después de nuestras respectivas graduaciones. Quizá el espectacular que enumeraba las oportunidades de educación superior que ofrecía nuestra ciudad era honesto: mi padre parecía estar menos en casa cuando yo volvía de la escuela, y algunas mañanas entre semana, cuando me despertaba antes que mis hermanas y mi madre, él ya había salido de casa –primero al gimnasio, luego a su trabajo. En 1985 compró el primer auto nuevo que la familia había tenido en diez años.
Una tarde de otoño soleada unos chicos del vecindario y yo estábamos a unas calles de mi casa, equilibrando las bicis en las piernas o recargados en el extintor de la calle mientras conversábamos. “¿Quién es ese señor que está en tu casa?”, me preguntó uno de ellos. Volteé y vi: un hombre de saco y corbata con un portafolio en la mano subía los escalones del porche de casa. Por un segundo no lo reconocí.
“Es mi padre”, contesté.
Joshua Harmon es el autor Le Spleen de Poughkeepsie, Scape, y Quinnehtukqut. Su proximo libro es de Dzanc. Otros pasajes de The Annotated Mix-Tape aparecen en The Believer, Black Warrior Review, Cincinnati Review, New England Review, The Normal School, The Rumpus, and Best Music Writing 2012.
Elizabeth Flores es escritora, traductora y editora mexicana. Becaria del Programa para la Formación de Jóvenes Escritores y de la Residencia Artística Leighton Colony del Centro Banff, en Canadá. En 2012 Editorial Ficticia publicó el libro de cuentos Punto de Fuga.








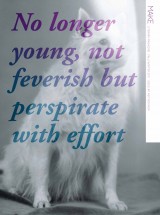






click to see who
MAKE Magazine Publisher MAKE Literary Productions Managing Editor Chamandeep Bains Assistant Managing Editor and Web Editor Kenneth Guay Fiction Editor Kamilah Foreman Nonfiction Editor Jessica Anne Poetry Editor Joel Craig Intercambio Poetry Editor Daniel Borzutzky Intercambio Prose Editor Brenda Lozano Latin American Art Portfolio Editor Alejandro Almanza Pereda Reviews Editor Mark Molloy Portfolio Art Editor Sarah Kramer Creative Director Joshua Hauth, Hauthwares Webmaster Johnathan Crawford Proofreader/Copy Editor Sarah Kramer Associate Fiction Editors LC Fiore, Jim Kourlas, Kerstin Schaars Contributing Editors Kyle Beachy, Steffi Drewes, Katie Geha, Kathleen Rooney Social Media Coordinator Jennifer De Poorter
MAKE Literary Productions, NFP Co-directors, Sarah Dodson and Joel Craig